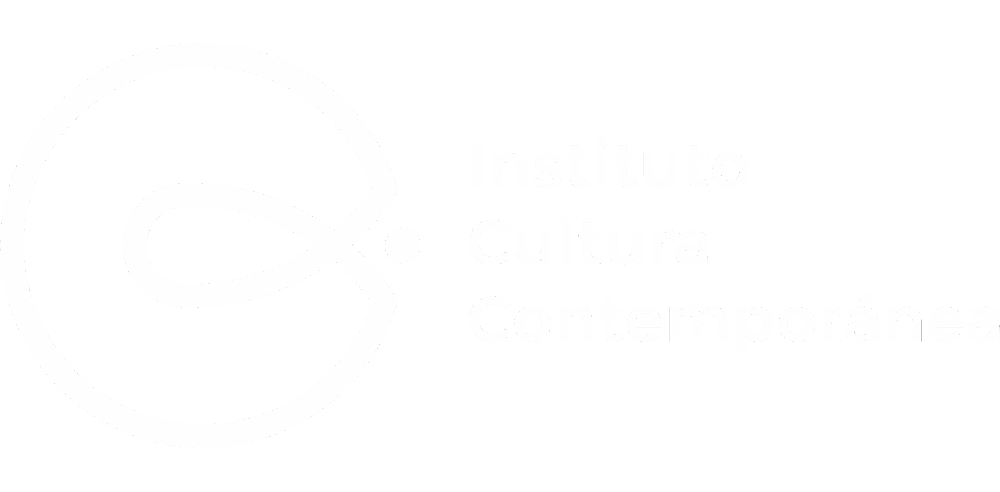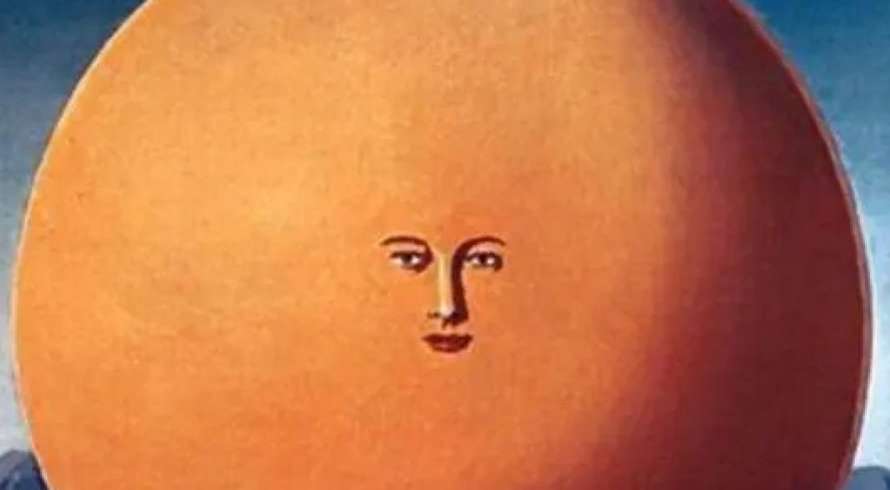Técnica y cultura: el huevo o la gallina
Hace ya un largo tiempo en el campo de la filosofía de la mente se vienen desarrollando las teorías de la mente extendida. Estas exploraciones sostienen que hay funciones cognitivas que hemos delegado en objetos que existen por fuera de nuestro cuerpo. De esta manera, estos objetos complementan a nuestra mente y externalizan dichos procesos de pensamiento. Un ejemplo clásico podría ser el de un anotador para una persona que sufre alguna disminución de la memoria. Para este caso, el anotador cumple la función de recordar al sujeto aquello que la mente no puede retener. Esa función cognitiva ha sido delegada. Este marco teórico nos empuja entonces a preguntarnos sobre cómo los objetos se relacionan con los sujetos y que consecuencias tiene para nuestro ser.
¡UFFF que profundo! Let him cook. Si te estás aburriendo seguime un toque más porque te prometo que se va a poner interesante. Retomando. Si hay un objeto al cual le tenemos que poner atención es el celular, el móvil, el smartphone, el cosito éste que nos tiene tan enganchados.
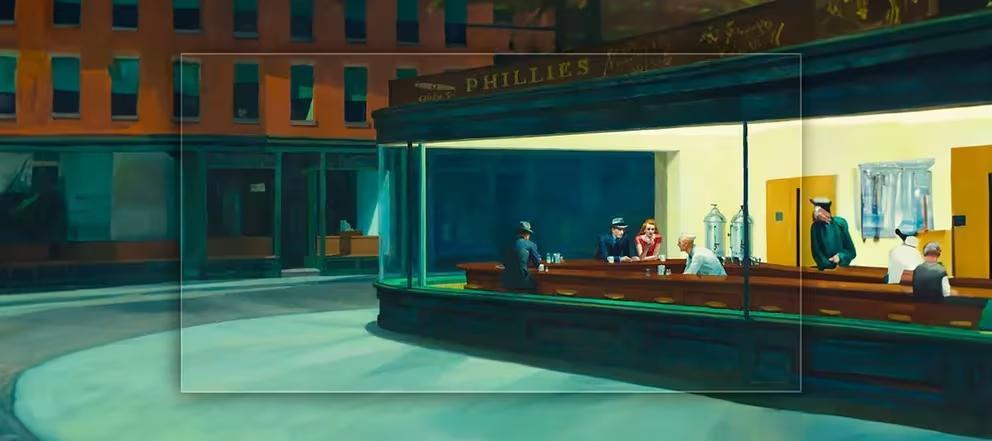
Es evidente para cualquiera de nosotros que la dependencia que hemos desarrollado con nuestros dispositivos móviles es superlativa. Con cada nueva funcionalidad se abre la posibilidad de extender nuestra mente. Esto explica una larga lista de padecimientos que atravesamos por causa de nuestra relación con los dispositivos. (Una aclaración: por razones argumentativas hago hincapié en los padecimientos, pero la lista de virtudes es igual de larga) Como por ejemplo esa horrible angustia que nos agarra cuando perdemos nuestro celular. Sé que alguna vez te pasó y que no es solo el terrible dolor de cabeza de saber que son cosas muy caras para perderlas, sino que está acompañado por un vacío existencial bastante ridículo si lo racionalizamos. Pero ese vacío está ahí y cada vez es más universal. Es inevitable pensar entonces que somos lo que los objetos han hecho de nosotros. Esta frase bien podría ser una respuesta actualizada a una premisa existencialista muy famosa que indica que los seres humanos somos aquellos que hacemos con lo que hacen de nosotros. ¡Pff, qué tal eh! Esa te la debemos a vos Jean Paul. Esa relación dialéctica entre sujeto – objeto, según algunas bibliotecas, tiene como síntesis a la cultura. Sin embargo, la razón de este envío es señalar otra posible relación en esta triada, donde cultura y objetos (técnica) son protagonistas de nuestra época. Por lo mismo que mencionamos anteriormente, podríamos analogar las teorías de mente extendida a la cultura para explicar algunas cosas. Los avances y features que se desarrollan en el campo de la innovación tecnológica generan un impacto directo en ese corpus extraño que es la cultura. Viene bien un ejemplo: a partir de la aparición de plataformas como Spotify se abren debates sobre cómo los artistas pueden monetizar sus producciones. Naturalmente se impone un criterio cuantitativo, el de las reproducciones. Pero ¿cómo contabilizarlas? ¿A un segundo de haber empezado la canción? Sería fácilmente manipulable. ¿Una vez completa la canción? un tanto injusto para los artistas. La solución actual es que una reproducción es equivalente a 30 segundos de la canción elegida por el usuario. Esta regla tiene sus consecuencias. La solución fruto de la racionalidad técnica ha motivado a los productores musicales a poner un gran esfuerzo a la hora de captar la atención de los usuarios dentro de esos 30 segundos. Fijate que un montón de las canciones que escuchas en tu Spotify tienen el estribillo al comienzo, algo que es totalmente diferente a las canciones que nos mostraban nuestros padres donde la estructura era verso-estribillo-verso-puente-estribillo y así. En este ejemplo podemos ver cómo la industria, en su búsqueda de ser competitiva a nivel mercado, construye una escena con dichas características.
De todas maneras, me veo obligado a hacer una nota al pie. Este tipo de fenómenos donde los avances técnicos cambian nuestros comportamientos, está atravesado casi siempre por una lógica de innovación que persigue casi exclusivamente la maximización de las ganancias. Otra tecnología es posible. Ahora bien, la situación actual del desarrollo de herramientas técnicas que atraviesan a las industrias creativas no nacen en el mundo de las ideas. Es evidente que se construyen a partir de inputs de prácticas humanas. Un algoritmo no es otra cosa que una operación matemática con una determinada cantidad de variables que representan, según cada caso, una operación automatizada de pensamiento para un segmento de la realidad. En él se sintetiza una interpretación de la realidad, que cuando es exitoso, tiene un vínculo con las prácticas humanas. Es decir, que los algoritmos de recomendación, como para poner un ejemplo, funcionan porque algo de nosotros saben.
Por eso, en el escenario donde estamos completamente sumergidos se nos impone la necesidad de “hacer el caminito”. Analizar las tendencias y los formatos. Desentrañar la mecánica (nunca mejor dicho) que trabaja detrás de la cultura. Pero debo decirte que es posible que sea tarde. Es posible que ya no podamos distinguir qué vino primero, si la técnica y los algoritmos o las prácticas culturales y sus industrias. Esto no es una predicción distópica, es un diagnóstico de simbiosis. Tal vez es deseable entender la innovación técnica y la cultura como un todo, de hecho, en la rama de la antropología que se dedica a estudiar los objetos de antiguas culturas, la cultura material, así lo entiende. Pero debemos alertar que gran parte de las decisiones éticas, estéticas que podemos construir desde las industrias creativas están atravesadas por una lógica algorítmica que tal vez desconocemos porque ya la hemos interiorizado a fuerza de servicios de streaming, reels, tik toks, storys y twits.
Hace unas semanas José Heinz, docente del Instituto, publicó una nota en el blog de la editorial Caja Negra que aborda el mismo fenómeno que estoy acá describiendo. Podés leerla acá. En ella, José relata cómo funcionan los algoritmos de recomendación de Spotify y sus implicancias. No la dejes de leer si te interesan estos temas, sin dudas te va servir para esas tardes de cervezas con amigos. La pregunta final es ¿Qué cultura nos dejan los algoritmos? o tal vez ¿Los algoritmos son el resultado de nuestras prácticas culturales?. Sea como sea la simbiosis está aquí y tal vez desandarla sea más difícil que saber qué vino primero, si el huevo o la gallina.
Listo. Qué alegría haber escrito tanto. Después de tanto tiempo, era necesario. Quería prometerte que iba a ser mas frecuente, como la vez pasada, pero me he dado cuenta que las promesas, al igual que las dietas, nunca empiezan un lunes. Igual tené esperanzas en mis pocas palabras, como decía Cortázar: “Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma.” y eso es fundamental. Es precisamente lo que buscamos cuando escribimos este newsletter, algo que le sume valor a nuestra relación. Espero que estos intercambios te sirvan, te inspiren y, sobre todo, sean un soplo de aire fresco.